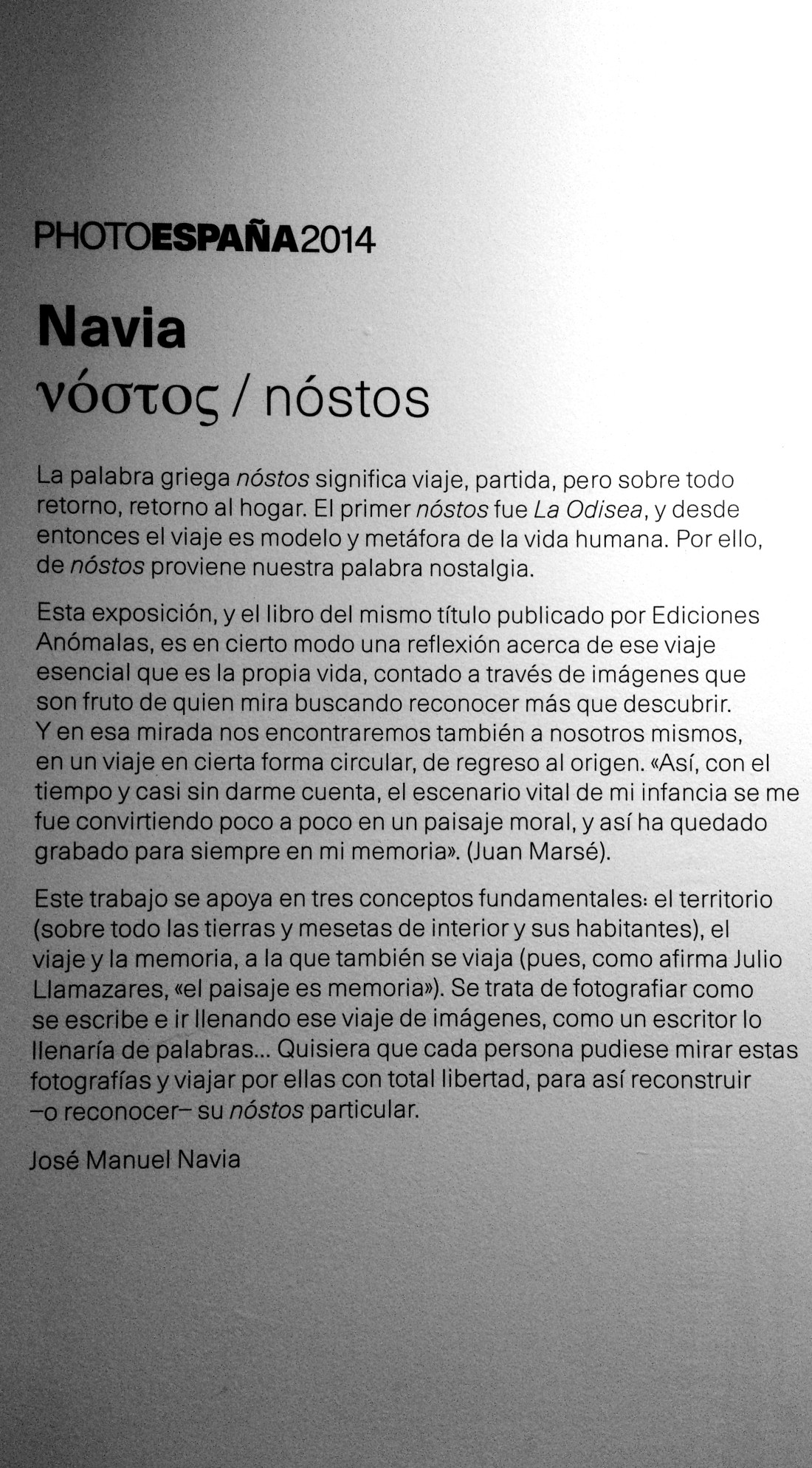Creo que en general soy una persona con cierta paciencia y con capacidad para la empatía y la comprensión. Pero hay en mí una especie de frontera. Cuando cruzas esa frontera se terminaron los caminos y carreteras, los edificios y las señales de tráfico. Cuando cruzas esa frontera hay una llanura salvaje, tigres y leones, y gacelas, bisontes y búfalos, y jirafas y un baobab. Y desde luego no existe la paciencia, ni la resignación, ni la tolerancia, ni otras oportunidades, ni manos izquierdas, ni el es que las cosas funcionan así y hay que aguantarse.
Hablo de todas esas situaciones, hechos o actitudes, que de una forma o de otra agreden. Me agreden. Hablo de respeto, incluso de dignidad. No hablo de resignación. No. No hablo de quejas o lamentos. Hablo de cambios. Con la mano que haga falta. Pero hablo de cambiar.
Y no se trata de grandes agresiones. Cómo voy a poder reaccionar ante una gran agresión si no soy capaz de defender y solucionar las pequeñas. Hablo de esas pequeñas, que por pequeñas se las perdona, se las tolera, que por pequeñas no merecen el enfado, no merecen el esfuerzo por el cambio, no se puede. Si no usas las flechas nunca, cómo esperas saber tensar el arco cuando llegue rostro pálido disparando fuego, cómo esperas acertar. Dejarás que lo arrasen todo. Otra vez. Te faltarás al respeto otra vez. Te despojarás de tu dignidad otra vez. No valdrás nada. Todo lo sagrado se habrá perdido. Como esos músicos que vi el otro día, que han dejado el escenario, han dejado las salas, han dejado los lugares donde se valoraba su música, y tocan en centros comerciales, y la gente pasa de largo sin escuchar con sus bolsas colgadas del brazo. Algún curioso toda vez. Y entre canción y canción las ofertas por megafonía. ¡“Disfrute de las mejores rebajas”!. Se han perdido el respeto a sí mismos. A los músicos. A la MÚSICA.
A veces la dignidad no se pierde de un día para otro. No hay un enemigo invencible e identificable. La mayor parte de las veces no hay rostros pálidos, ni disparos de fuego. La dignidad se va perdiendo en lo pequeño. En el día a día. Casi sin darse cuenta. Y cuando te quieres dar cuenta los hombros ya sólo sirven para encogerse, y la boca para suspirar. Y para hablar sobre valles de lágrimas y páramos de hormigón. Y el doctor te cita a las cinco pero, como siempre, te hará esperar una hora porque ni tu tiempo ni tú sois importantes. Y la cabeza está enferma de un alzhéimer que hace olvidar las llanuras. Para qué recordarlas, si ya no son para ti porque no valdrás ya nada.
Es la desgracia de la dignidad perdida. Día a día. Sin luchar contra los enemigos, porque son pequeños e informes, a veces hasta amados, a veces hasta uno mismo. Porque no merece la pena enfadarse. Ni el esfuerzo de cambiar, de otorgarse un valor, de preservar la dignidad.
No, no contéis conmigo, porque mantengo mi frontera. Y si la traspasas, si te reiteras. Si me dices una vez que yo no soy digna del mismo respeto que tú cuando me citas, doctor, si me dices que es así y que sólo me queda esperar, que es el sistema, que mi tiempo no es valioso, que tu palabra tampoco lo es, si piensas que mis hombros sólo sirven para encogerse, y mi boca para suspirar, si lo piensas, te equivocas. Has cruzado la frontera, y ya no soy una mujer menuda, ahora soy enorme, y fuerte, y cabalgo en la gran llanura, y con una flecha te hago llegar el mensaje. A ti, al gerente de la clínica, a la compañía de seguros y a todo responsable. A todos. Un mensaje muy claro.
Y alguien lo recibe. Y me llaman por teléfono. Me piden disculpas, me agradecen el mensaje, amplían agenda, y comienzan los cambios para restaurar el respeto perdido.